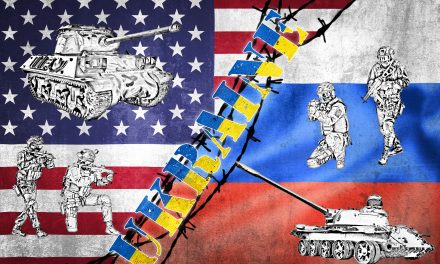El arte de confundir a la ciudadanía
En el año 2005, el economista Galbraith escribía en Le Monde Diplomatique un artículo titulado “El Arte de ignorar a los pobres” en el que daba cuenta de las distintas teorías que desde el siglo XVIII hasta nuestros días se han sucedido con la única finalidad de justificar la exclusión de los pobres del reparto de la riqueza, de normalizar su explotación social y de descalificar toda intervención que, desde lo público, tratara de aliviar la situación de indignidad a la que habían sido sometidos. Galbraith resaltaba cómo dichas teorías habían encontrado, por lo general una buena acogida por parte de Gobiernos de diverso signo político, el apoyo de las clases acomodadas así como amplia cobertura por parte de los medios de comunicación social.
Diez años después de su publicación el artículo conserva su actualidad y frescura. Los pobres son más ignorados que nunca. Su estigmatización, orientada a desculpabilizar a la sociedad, y legitimar la imposición de medidas de represión y castigo por parte de los gobiernos es un hecho. No es casualidad que la relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda, al analizar, en un informe cómo se violaban los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza, concluyera: “Las medidas de penalización obedecen con frecuencia a prejuicios y estereotipos negativos que no tienen en cuenta las realidades de desventaja y exclusión ni reconocen la lucha cotidiana de las personas que viven en la pobreza para superar los obstáculos que encuentran”. El arte de ignorar a los pobres es pues, sobre todo y ante todo, el arte de confundir a la ciudadanía sobre la situación y condiciones en que viven.
Lo que se pretende con dicha confusión son tres objetivos. Primero: erosionar los vínculos de solidaridad individual y colectiva existentes. Segundo: desprestigiar las estructuras públicas que dan soporte a situaciones de necesidad y promueven la igualdad de todas las personas (en otras palabras: el Estado del Bienestar). Tercero: debilitar los mecanismos fiscales de corrección de desigualdad social.
El primer objetivo se logra promoviendo la distancia afectiva hacia los más débiles calificándolos de inadaptados sociales, agresivos, peligrosos para el orden público, dilapidadores de la solidaridad colectiva. El objetivo se conseguirá más fácilmente cuanto más precarizadas y atemorizadas se encuentren las clases medias y trabajadoras que son las que podrían movilizarse en su favor. A este fin los escenarios de flexibilidad laboral son especialmente funcionales, como tambiénlo son los mecanismos sancionatorios para aquellos que ayuden más allá de lo “razonable”. Toda una serie de iniciativas encaminadas a invisibilizar de la pobreza y sus causas por un lado, y a hipervisibilizar determinados estereotipos sobre los pobres, por otro, se pone en marcha. En este juego las políticas de ordenación urbana juegan su papel, y también lo hacen todo los medios de comunicación, maestros en el arte de contar historias.
Para lograr el segundo objetivo es imprescindible la difusión de noticias (si son acompañadas de imágenes mejor) acerca de la ineficiencia del Estado del Bienestar, de la actitud indolente de los funcionarios que trabajan en ese ámbito, del coste que supone su gestión y de los pocos resultados que se logran a pesar del esfuerzo que ello supone para los contribuyentes. Todo ello con el fin de convencer al ciudadano de que el Estado es un pésimo gestor de los recursos públicos (excepción hecha de las cuestiones relativas al orden público y a la defensa), que siempre es mejor que el individuo maneje su dinero sin condicionantes, y que no tiene sentido que se utilicen sus impuestos en políticas sociales ineficaces. Si todo ello además se “adereza “con alguna noticia sensacionalista que resalte situaciones de abuso por parte de los beneficiarios de las prestaciones del bienestar, o con disturbios ocasionados por aquellos que protestan contra los desahucios, los recortes sociales o la privatización de la sanidad el objetivo se habrá cumplido.
El tercer objetivo está íntimamente relacionado con los anteriores. Una ciudadanía desconfiada del papel de lo público en la gestión del bienestar, apostará más fácilmente por estructuras de protección social mínimas y preferirá que los impuestos sobre su renta (que son los más redistributivos) tengan menos peso que los impuestos sobre el consumo, porque, al fin y al cabo, él es quien decide acerca de su consumo pero no quién decide acerca de los gastos del Estado. Ello tiene su repercusión inmediata en el modelo de estado de bienestar, que pasará de ser universal a estar cada vez más focalizado en los más vulnerables. Pero también en el control que se ejercerá sobre aquellos que finalmente reciban ayudas sociales. Un control asfixiante y estigmatizador que recuerda mucho al llamado “examen de pobres” que se hacía en la época del Renacimiento.
La realidad del escenario que presenta este artículo es gracias, en buena medida, a la connivencia de una ciudadanía que, presa de la confusión y el miedo, resulta funcional a los propósitos de quienes lo han diseñado. Es tiempo de reflexión y análisis a fin de que la confusión y el miedo no sigan amparando el recorte de los derechos.